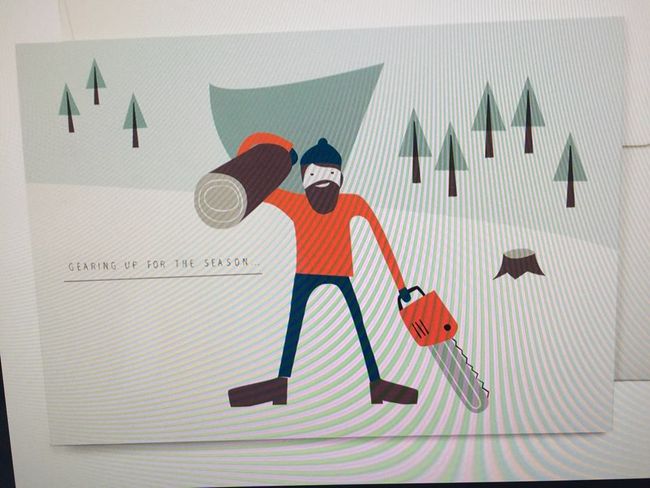Partículas en el trasero y granos en la cara
Publicado: 06.06.2020
Suscríbete al boletín
La relación con mi hermano en nuestra infancia puede compararse con Corea del Norte y Corea del Sur. A pesar del lazo sanguíneo, había guerra en el aire, que solo se evitó a través de una zona desmilitarizada, en nuestro caso, nuestros padres. Hubo momentos brillantes en los que nuestra comunicación trascendió el lenguaje de los puños. Por ejemplo, cuando en nuestra tierna infancia quisimos establecer un récord de velocidad en fumar los puros de papá y terminamos vomitando y tirados sin lograrlo. En realidad, solo mi hermano se sirvió de los dolorosos golpes alejados de las miradas paternas, mientras yo perfeccioné mi papel de víctima con mi talento actoral. Mis ojos hinchados de llanto y mis moretones despertaban el instinto protector de mis padres, mientras que mi hermano era juzgado. A veces, fingía dolores fantasma y la justicia parental castigó a un inocente. En retrospectiva, mi hermano mayor me preparó para el gran y injusto mundo, donde uno debe recurrir a diversas estrategias de supervivencia y enfrentarse a los malvados, dientes apretados. Por supuesto, desde mi niñez no he vuelto a experimentar que alguien me clavara un tenedor de fondue en la mano o que me lanzaran contra un cristal que se hizo añicos en mil fragmentos.
También creo que mi hermano fue el inventor del bullying, porque no conozco a nadie que me haya recordado mis granos tan a menudo como él y que haya enfatizado con tanto placer lo horrible que se ve.
Con el tiempo hemos crecido, mis imperfecciones han desaparecido y él, para mi satisfacción, ha hecho que una calva se expandiera en su cabeza. A pesar de las mutuas crueldades fraternas, este maldito se ha convertido en un adulto aceptable. Nunca nos convertimos en mejores amigos, para eso tampoco están los hermanos, pero sé que puedo contar con él y sus puños. Al fin y al cabo, en nuestros días de infancia juntos destrozamos el ciclomotor del vecino y cuando llegó el momento, estuvimos tan unidos como el alquitrán y el azufre.
Suscríbete al boletín
Respuesta

Informes de viaje Suiza