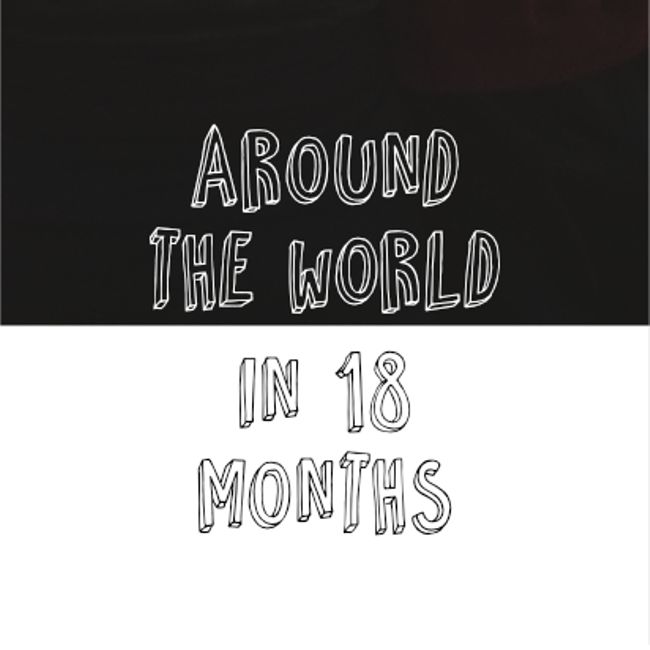
aroundtheworldin18months
vakantio.de/aroundtheworldin18months
Etiqueta 108: La Paz
Publicado: 18.05.2017


















Suscríbete al boletín
Son las 7:45. Tobias, Sabrina y yo estamos sentados somnolientos con mochilas empaquetadas en la terminal de autobuses de La Paz. En 15 minutos nos llevará un autobús a Copacabana, al lago Titicaca.
Hace cuatro días llegamos a La Paz después de un viaje en autobús de diez horas, la sede gubernamental más alta del mundo. La primera impresión de la ciudad fue terriblemente fea, el albergue bastante bonito. Hemos pasado mucho tiempo aquí en los últimos días, jugando ping-pong y billar. Aparte de los muchos tours que se realizan fuera de la ciudad, La Paz no ofrece mucho. Un mar de construcciones de casas feas e incompletas y muchos mercados. La vida transcurre en la calle, y se busca en vano un supermercado bien surtido. Hay mercados turísticos con montones de coloridos souvenirs, mercados de brujería con hierbas y desfile de llamas muertas colgadas del techo, mercados de ropa, comida y utensilios. El punto culminante del mercadeo es el mercado dominical en El Alto, el mercado más grande del mundo. Por tres bolivianos nos subimos al teleférico para llegar a la cima de la ciudad y al ingreso del gigantesco mercado después de 45 minutos de estar en fila. En realidad, el mercado es poco turístico. Aquí se encuentra de todo. Pasamos un par de horas paseando por el mercado, observando el extraordinario espectáculo, comiendo pollo, verduras y fideos a mano sentados en un pequeño toldo sobre cajas de cerveza, y luego rebuscamos entre enormes montones de ropa.
Comenzamos. Rápidamente pagamos el ticket obligatorio para poder usar la terminal y subimos al autobús. Después de unas horas, llegamos a Copacabana, que es bastante pequeña y polvorienta. Compramos los tickets para el bote para llegar a la 'Isla del Sol' y aseguramos nuestro alojamiento en la isla tras una amena charla con el vendedor. El viaje a la isla se hace largo. Como pollos en un palo, estamos todos sentados uno al lado del otro en el techo del bote, el sol brilla con fuerza, el viento susurra fresco y la vista es increíble. Después de una hora y media finalmente llegamos al sur de la isla. Al bajar del bote, la locura turística comienza nuevamente. Antes de que tengamos tiempo de orientarnos, somos abordados por propietarios de albergues, arrendadores de burros y niños que venden souvenirs. Por suerte encontramos rápidamente a nuestro contacto. Subimos, al igual que todos aquí, con dificultad por las empinadas escaleras incas, pasando por coloridos puestos de souvenirs, niños ávidos de ventas, burros, ovejas y lugareños molestos. En los rostros de los bolivianos se reflejan sentimientos mezclados. Por un lado, necesitan a los turistas para ganarse la vida, pero por otro lado, desprecian la arrogante naturalidad con la que los turistas vagan por aquí. Nuestro albergue está bien. La vista es hermosa, las habitaciones son desnudas y el baño frío. Llevamos nuestras mochilas a la habitación y nos embarcamos en una aventura de exploración. El aire es delgado, avanzamos lentamente, y tenemos frío. Pero la subida vale la pena. Paseamos hasta el atardecer por la cresta de la isla, disfrutamos de la vista y admiramos la sencillez con la que las personas aquí viven en estrecha colaboración con sus animales de carga. Para la cena, buscamos un restaurante. El menú siempre es el mismo: sopa, generalmente de quinoa, luego arroz, dos papas, un poco de verduras y pollo. Satisfechos, tropezamos en la oscuridad de regreso al albergue. Nos vestimos muy abrigados, nos sentamos unos minutos en la terraza para admirar las estrellas y reflexionar sobre el día, y luego nos metemos en la cama helada.
Suscríbete al boletín
Respuesta

Informes de viaje Bolivia
